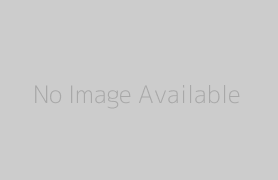Unos pocos años atrás, había comprado un lote de terreno en el cual construí una hermosa casita campestre rodeada de árboles frutales, y situada en las afueras de un pequeño paraíso del tamaño de un barrio, compuesto por tres calles y cinco carreras y unas cuantas casas, las que conformaban el centro urbano del corregimiento llamado “El Piñal”, ubicado a cinco minutos en carro después del municipio de Viotá, y cinco minutos antes de Tocaima en Cundinamarca.
Unos pocos años atrás, había comprado un lote de terreno en el cual construí una hermosa casita campestre rodeada de árboles frutales, y situada en las afueras de un pequeño paraíso del tamaño de un barrio, compuesto por tres calles y cinco carreras y unas cuantas casas, las que conformaban el centro urbano del corregimiento llamado “El Piñal”, ubicado a cinco minutos en carro después del municipio de Viotá, y cinco minutos antes de Tocaima en Cundinamarca.
En ese entonces, un domingo, viajé solo llevando algún material para comenzar a adecuar la casa; me entretuve en las tareas correspondientes sin poner atención al reloj que, implacable, iba marcando el fin de la tarde. Cuando ya serían casi las seis, terminé la labor planificada. El estómago me pedía a gritos que le diera algo de comer. No tenía aún instalado el servicio de energía, así que encendí una lámpara y mi reverbero de alcohol industrial, y comencé a calentar el fiambre que había llevado. Me las había arreglado instalando un cable que conectaba a la batería de mi carro y, a éste, un televisor de cinco pulgadas. Disfruté de mi comida mientras miraba uno de los escasos canales de televisión nacional. Cuando decidí salir hacia Bogotá, serían las nueve de la noche. Aseguré las puertas y ventanas, recogí lo que debía llevar, y salí. La carretera estaba totalmente sola. Unicamente los faros de mi auto se abrían paso entre la oscuridad. Viajaba en silencio planeando mentalmente todo lo que haría en la pequeña finca. Pasé por los casi desiertos pueblos que encontraba en la vía. Imaginé que sus moradores se habrían recogido temprano puesto que al día siguiente tendrían que trabajar.
La pendiente cada vez más pronunciada de la carretera me indicaba que faltaba poco para llegar a Bogotá. Inesperadamente, después de una curva, mis reflejos hicieron que pisara el freno hasta el fondo: una joven vestida de blanco apareció en medio de la carretera seguida por un enorme perro negro cuyos ojos, con el reflejo de la luz de los faros, parecían lanzar fuego. Los dos se quedaron mirándome fijamente, mientras el animal lanzaba sordos gruñidos amenazadores. Traté de colocar la marcha trasera, mas en ese instante me di cuenta de que el carro se había apagado. Intenté prenderlo, sin embargo parecía como si la batería se hubiera descargado en su totalidad. Apagué las ya bastante agotadas luces. En ese momento la muchacha siguió cruzando la carretera; llegó al alambrado y lo atravesó sin agacharse ni levantar los alambres de púas. El perro la siguió y continuaron su camino. El hecho me causó un poco de miedo. Volví a intentar encender el carro sin ningún resultado. Al momento, el horripilante grito que escuché me hizo saltar en la silla. Fue un grito que se fue perdiendo como si una persona cayera hacia el río. Traté de dominar el creciente miedo. Mis ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad. Fue cuando al mirar hacia el frente, descubrí la vieja construcción del antiguo Hotel Tequendama. Al mismo tiempo, a mis oídos, llegaba el sonido que producía la caída del agua del gran Salto del Tequendama. No pude evitar pensar en las historias que se escuchaba sobre los suicidios que allí acontecían. Esperaba que pasara algún otro vehículo para pedirle al conductor que me proporcionara corriente de su batería, pero el tiempo pasaba y nada.
Extrañamente comencé a sentir una tristeza que iba creciendo y creciendo dentro de mí. En un instante, sin saber el por qué, abrí la puerta de mi carro, me dirigí al alambrado y continué caminando hacia el borde. En la profundidad se escuchaba el correr del río, aunque no alcanzaba a distinguirlo. Me acuerdo de que me dieron deseos de saltar. Más cuando iba a hacerlo, escuché la voz de alguien que me gritaba:
-Hey! Qué va a hacer?
Fue como si hubiera vuelto en mí y dirigí la mirada hacia el chorro de luz que emanaba de una linterna.
El hombre vino hacia mí corriendo, me tomó fuertemente del brazo y prácticamente me arrastró hacia la carretera.
Una vez allí, me dijo:
-Usted no tiene cara de ser de los que vienen a suicidarse! Qué hace aquí? Qué le paso?
-No sé qué me pasó. Venía conduciendo tranquilo cuando al cruzar la última curva tuve que frenar casi en seco para evitar atropellar a una muchacha que pasaba por la mitad de la carretera seguida de un perro.
-La muchacha tenía una túnica blanca? –Preguntó-
-Si, así estaba vestida.
-Y el perro era negro?
-Ya los había visto?
-Digamos que ya tenía mis referencias.
-Bueno, pues no entiendo cómo, pero me dio la impresión de que tanto ella como el perro cruzaron el alambrado como si no estuviera ahí. Ah! Y estoy seguro de que se lanzó o se cayó al vacío, porque escuché un alarido que me heló la sangre. Debió haberse matado.
-Efectivamente ella se mató, pero no hoy. De eso hace ya muuucho tiempo!
-Qué me quiere decir?
-Que lo que vio fue su fantasma! –No supe qué contestar- Luego, me imagino que sintió una tristeza tan intensa que lo hizo bajar del carro para ir a lanzarse al río desde semejante altura.
-Y cómo lo sabe?
-Porque esta escena se ha repetido muchas veces en forma idéntica. Algunos alcanzaban a dominarse y, cuando aquí había una cafetería, se bajaban a tomar un trago, fumar un cigarrillo y nos comentaban lo sucedido. Otros han sido ayudados, como hoy, por alguno de los vigilantes. Y es posible que se haya dado el caso de quienes hayan saltado al río. Ahora ya no hay cafetería y sólo quedamos dos celadores que nos turnamos para vigilar unas veces en la noche y otras durante el día. Lo cierto es que de vez en cuando en las noches se escucha gritos desesperados que se pierden en el fondo. Realmente no sé si es de alguien que se lanza o de fantasmas de quienes ya se han suicidado, como ocurre con la niña que usted vio.
-Usted me hace erizar la piel. Gracias por salvarme la vida.
-Como le digo, no es el único caso. A muchas personas cuando pasan por aquí solas, les ha ocurrido lo mismo. Yo no lo vi cuando llegó porque estaba haciendo mi ronda, pero, si no llego, usted ya no estuviera entre los vivos. Aquí suceden cosas raras, inexplicables. Vamos a ver su automóvil a ver qué tiene. Porque estoy seguro de que no tiene nada.
Lo más extraño fue que cuando abrí el contacto del encendido, el auto prendió como siempre. Le extendí mi mano al celador y me despedí. Por el espejo retrovisor, miré como la imagen del hotel se iba quedando atrás hasta desaparecer de mi vista. Encendí el receptor de radio y hundí el acelerador hasta alcanzar las luces de la vía principal que conduce a mi querida Bogotá.
FIN
Autor: Hugo Hernán Galeano Realpe. Derechos Reservados