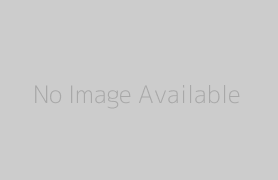La presente historia ocurrió en “San Crisanto”, un pequeño municipio perdido entre las montañas colombianas. Para la época, hasta allí, no había llegado aún la televisión estatal. Sin embargo los habitantes, en general, vivían apaciblemente felices.
El día en que comienza esta historia era un jueves. Matilde, la esposa de Reinerio el sepulturero, llegó corriendo a buscar la ayuda del párroco del pueblo. Su esposo se estaba muriendo y quería confesarse. El sacerdote acudió al llamado del hombre que había prestado sus servicios por tanto tiempo enterrando a todos aquellos que acudían al llamado de la muerte. Ahora, era él quien tenía que comparecer.
Cuando llegaron a la casa, Reinerio estaba en las últimas. No alcanzó a confesar sus faltas en contra de los mandamientos de la iglesia católica. El padre le colocó los santos óleos y todo quedó consumado. Unos minutos después de que el ministro de Dios llegara a la iglesia, la rutina del pueblo fue interrumpida por el doblar de las campanas. Muchos feligreses se acercaban al sacristán para preguntarle:
_¿Quién murió?
_Reinerio, el sepulturero. –La noticia se esparció en forma rápida-.
En la mañana del día siguiente, el cura encargó al sacristán el trabajo de abrir el hoyo. El entierro se realizó a eso de las cuatro de la tarde. Muchos de los parroquianos hicieron acto de presencia. Hasta los jóvenes acompañaron el cortejo fúnebre. Y, como en toda parte, algunos aprovecharon la oportunidad de encontrar algo de diversión. Entre ellos estaban: Gil, Laureano, Abilio y Jaime. Permanecieron hasta que el cadáver fue sepultado y la cruz clavada sobre la cima del montón de tierra. El cura dijo unas palabras exaltando la memoria del enterrador y, luego, los acompañantes empezaron a salir del panteón. Los mencionados muchachos salieron de últimos. Ya la luz del día se iba extinguiendo. El cementerio fue cerrado con un grueso candado, claro está que, a pesar de eso, quedaban muchos sitios por dónde meterse. En ese momento, Gil dijo:
_Tengo una idea. Vamos a ver quién es el más valiente de todos. Quién se anima a regresar y quitarle la cruz a la tumba de Reinerio. Si nadie es capaz, voy yo. –Se miraron unos a otros-
_Yo. –Dijo Abilio-
Para ese momento, ya las sombras se extendían por el camposanto. El muchacho entró. Los demás se quedaron esperando. Unos minutos más tarde, Abilio regresó con la cruz levantada en su mano. Todos lo felicitaron. El muchacho siempre había dado muestras de no tenerle miedo a nada.
_Ahora, les propongo una cosa. Le doy cinco pesos al que se quede escondido detrás de las bóvedas mientras los tres restantes vamos al pueblo, invitamos muchachos a venir y, cuando estemos dentro, el que se quede hace ruidos para que los que vengan se asusten; después de esto tendrá que salir cubriéndose la cara con esta chaqueta. ¡Se van a orinar del miedo! Ja ja ja ja.
_¡Yo, ni por el p… me quedo! –Dijo Laureano-.
_¡Yo tampoco! –Añadió Jaime-
_¡Partida de gallinas! Dáme los cinco pesos. Me quedo yo. –Exclamó Abilio-
Mientras los demás caminabann hacia el pueblo, el muchacho se guardó el billete en el bolsillo y se metió en el cementerio guiado por el reflejo de la luna sobre las blancas tumbas. Soplaba un fuerte viento. Llegó hasta el lugar donde habían enterrado a Reinerio y lanzó la cruz sobre el montón de tierra. Allí quedó tendida. Un ligero carraspeo le hizo encoger la espalda y voltear a mirar. Sobre una tumba cercana, estaba Reinerio sentado y mirándolo fijamente. Abilio se asustó tanto, que no pudo moverse. El sepulturero se levantó y dijo con voz macabra:
_ “Venías a buscar una bóveda en dónde esconderte? Querías asustar a tus amigos? Mira a tu alrededor; hay muchas de ellas. Anda y métete en una; la que más te guste. Hazlo antes de que invite a salir a todos los que se encuentran debajo de las tumbas. Hazlo!” –Se acercó al muchacho con expresión amenazante.
_“No. No” –Fue lo único que alcanzó a decir Abilio en un susurro-
Lo tomó de la mano y lo llevó hasta una bóveda vacía. Lo levantó y lo introdujo por los pies dejándolo boca abajo. Tomó unos ladrillos y los colocó uno a uno en la entrada de la bóveda. El muchacho miraba cómo la ésta se oscurecía más y más hasta quedar en una completa oscuridad, mientras escuchaba la carcajada del sepulturero que se alejaba con el viento. El susto lo hizo desmayarse.
Media hora más tarde, llegaron Gil, Laureano y Jaime con otros amigos: Leonardo, Lizardo, Guillermo, entre otros, que habían encontrado por las calles del pueblo. Entraron al camposanto por uno de tantos sitios en los cuales el alambrado se había deteriorado. Los guiaron hasta donde fue enterrado el sepulturero. Laureano, Gil y Jaime se miraron con disimulo. Hasta ese momento, Abilio ya debía haber hecho su aparición o, por lo menos, algún ruido. Y, justo en ese momento, se escuchó una macabra carcajada. Todos voltearon a mirar hacia el lugar de donde provino aquella risa, para descubrir a un hombre sentado sobre una tumba. Con la luz de la luna se podía percibir que tenía una gorra. Al momento varios de ellos lo reconocieron. Algunos gritaron:
_¡Reinerio!
Entre exclamaciones de miedo, comenzaron a correr hacia la salida. Varios murmullos como de rezos y voces se escuchaban entre las tumbas. El miedo hacía que se tropiecen y se caigan, se levanten y sigan corriendo. Por fin, alcanzaron la salida. El cansancio les hizo disminuir la carrera. Gil esperó a Laureano y le dijo:
_¿Qué pasaría con Abilio?
_No sé. Ojalá se haya ido a casa.
Dentro de la bóveda, Abilio comenzó a despertarse. Recordó lo que había pasado. Levantó la cabeza para mirar hacia los ladrillos. Cosa rara, al frente y hacia abajo, pudo ver algunas tumbas. Eso significaba que la entrada de la bóveda no estaba tapada. Se arrastró hacia afuera apoyado en los codos y rodillas; enseguida, agarrándose del saliente de arriba, se izó un poco para sacar las piernas. Se descolgó, miró a lado y lado en busca del enterrador. No estaba. Entonces, se lanzó en veloz carrera hacia la salida del panteón; mas, al llegar, ahí estaba el difunto esperándolo. El llanto brotó de inmediato. Se arrodilló y dijo:
_Por favor, no me hagas daño.
_“Vete. A los muertos hay que dejarlos en paz” –Y la visión se fue borrando-
Llegó a casa muy asustado.
_¿Dónde andabas, hijo? –Preguntó su madre-
_En el cementerio.
_¿Hasta estas horas?
_Si, pero no lo volveré a hacerlo. Pasé un susto muy grande! –La abrazó sintiendo una inmensa tranquilidad, mientras su mamá le enredaba los dedos por sus cabellos.
_¡Ah! Muchacho travieso.
De los cuatro protagonistas de la historia, Abilio y Laureano, fallecieron siendo aún jóvenes. Gil y Jaime, viven su tercera edad. De los demás asistentes, no tengo noticia.
FIN
Autor: HUGO HERNAN GALEANO REALPE. Derechos reservados