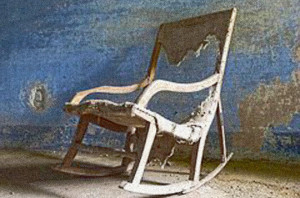Esta historia ocurrió en la bella ciudad de Pasto. Tuve la oportunidad de conocer a los protagonistas y de ser amigo de uno de ellos. Con excepción del personaje que cometió el ilícito, los nombres son los originales. A este último tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un corto tiempo. Esta es la historia:
Conocí a Eladio Montenegro cuando empezaba a ejercer la docencia como profesor de primaria en un instituto anexo al Colegio Javeriano en donde estudiaba uno de sus hijos. Eladio tenía un almacén en el centro de la ciudad, a unas seis cuadras del mencionado instituto, de allí que le quedaba muy fácil acercarse en horas de descanso a visitar a su hijo y a los profesores. Era un hombre de una posición económica muy aventajada y gustaba de vestirse bien y de completar su atuendo con relojes y anillos muy finos y costosos. Siempre se lo veía jovial como esas personas que pareciera que no tienen de qué lamentarse. Bromeaba diciendo que su apellido era Montenegro durante el día y que en las noches cambiaba al diminutivo en labios de su esposa.
En uno de sus cumpleaños, Adelaida, su esposa, le obsequió un anillo de oro con un diamante incrustado. Eladio se lo recibió y de una vez se lo colocó en el dedo anular derecho, por cuanto en el izquierdo tenía el anillo matrimonial. Contempló su mano con satisfacción. Sin embargo, cuando trató de quitárselo, no pudo hacerlo. Aquí podremos darnos cuenta de cómo la vida tiene ciertos caprichos que en muchas ocasiones no creemos que tengan importancia. Por algo se dice que absolutamente “todo” está planeado.
_Bueno, -dijo- no tengo razón para quitármelo. No lo siento ajustado. Ya lo haré cuando necesite hacerlo.
El tiempo continuó avanzando.
Una mañana, Adelaida despertó temprano como siempre, fue hacia la alcoba de su hijo para levantarlo a bañarse. Ya desde la cocina se esparcía el delicioso aroma del café recién hecho, combinado con el apetitoso olor de huevos con tocino y demás. Cuando el chico entró en el baño, ella regresó a la alcoba matrimonial para despertar a su esposo.
_Mi amor, despierta. –Se agachó para colocar sus labios sobre los de él. Al hacerlo, los sintió fríos. El hombre ni siquiera se movió-
_¡Eladio! ¡Eladio! –lo llamó mientras lo movía del pecho. Se asustó mucho al no percibir su respiración- ¡Auxilio! –Gritó con desesperación. Al escuchar los gritos, la empleada doméstica subió de prisa-
_¡Señora, llame al médico!
Después de realizar todos los procedimientos necesarios para reanimar al paciente, el médico hizo un gesto de impotencia.
_Lo siento mucho, Adelaida. Ya no hay nada qué hacer.
_¡Nooo!
En ese entonces no había para qué llevar el cadáver a Medicina Legal, ni nada por el estilo. Bastaba con el certificado expedido por el médico. No se habían inventado las “Salas de Velación” ni los “Parques Cementerios”. Sería sepultado al día siguiente en el Cementerio de Nuestra Señora del Carmen. La sala de la casa fue acondicionada para la velación del cadáver. La tapa del ataúd se encontraba totalmente levantada. Allí reposaba Eladio. No se le había practicado ningún arreglo especial. A pesar de ésto, lucía como si estuviera dormido o descansando tranquilamente con las manos sobre el pecho. En una de ellas llamaba la atención el anillo de oro con el diamante incrustado. No se había podido retirar del dedo. La esposa impidió que lo hicieran quirúrgica o mecánicamente. No deseaba que su mano se viera lastimada. Esperaría así fuera hasta que se saquen los restos.
Allí, se dieron cita: familiares, amigos, conocidos y curiosos. Entre éstos últimos había dos hombres que miraban el cuerpo detalladamente. Se notaba por sus facciones que uno de ellos no era de la región. Tenía el mentón exageradamente pronunciado hacia adelante, lo que le obligaba a pronunciar la “S” muy sibilante. Con todo el disimulo hizo un gesto a su compañero para que salieran. Así lo hicieron.
Una vez por fuera:
_Oye, te diste cuenta del hermoso anillo que tenía el muerto?
_Cómo no?
_Será que lo van a enterrar con todo?
_Quién sabe? Y por qué lo preguntas?
_Porque nosotros podríamos visitarlo después del entierro y quitárselo. Se vendería muy bien.
_En ese caso nos toca venir mañana y acompañar el féretro hasta el entierro. Siempre hay alguien que quiere darle el último vistazo. En ese momento, veríamos si todavía tiene el anillo.
Al día siguiente, estuvieron pendientes de todo. Sin embargo nadie hizo levantar la tapa. Seguramente, al ataúd ya le habrían colocado los clavos. La ceremonia religiosa se cumplió normalmente. Acto seguido, el ataúd fue colocado en una tercera bóveda a partir del piso. Un albañil se encargó de la postura de los ladrillos y de pañetar la pequeña pared. Allí se escribió las iniciales del fallecido y el número de la bóveda. Eso fue todo. Después de dar sus condolencias, la gente, poco a poco, abandonó el lugar.
El par de amigos dieron vueltas por dentro y por fuera alrededor del muro para elegir por donde entrar y salir. El resto de la tarde lo emplearon en conseguir un lazo grueso y hacerle unos cuantos nudos. En un extremo le colocaron un gancho fuerte de hierro. En la herrería también habían conseguido una pinza grande, la que emplearían para cortar el dedo por la articulación. La salida sería muy fácil puesto que se subirían a una de las bóvedas construidas junto al muro y de allí saltarían a la calle. Se tomaron un café cerca al cementerio y, a eso de las ocho y media, llegaron hasta la parte trasera, lanzaron el lazo con el gancho, se subieron uno a uno, lo recogieron e hicieron su sigilosa entrada.
Una vez dentro, se orientaron para llegar al sitio correcto. Caminaron agachados en medio de las blancas tumbas. En eso, el haz de una linterna brilló en la oscuridad. Los dos se lanzaron al piso un tanto separados. El vigilante dijo:
_¡Quién anda ahí!
Enseguida comenzó a acercarse moviendo su linterna a izquierda y derecha. En un instante el chorro de la potente luz pegó en la cara de uno de los hombres. Este, al verse descubierto, rodó un poco escapando del haz y se levantó para correr en zigzag hasta alcanzar una de las bóvedas. De una tumba saltó hasta ella y de allí, hacia fuera, corriendo como mejor pudo hasta perderse entre la oscuridad de la noche.
Mientras tanto, el otro, llegó hasta el conjunto de bóvedas, se encaramó sobre la más alta y se acostó boca abajo esperando lo que pudiera ocurrir. Alistó el martillo que había conseguido para tumbar el fresco ladrillo. Rato después, el celador volvía buscando con su linterna alumbrando las diferentes tumbas y sus estatuas de ángeles, cristos y vírgenes quienes, al paso del haz de luz, adquirían formas fantasmales. Milton, este era el nombre del malandro, sintió mucho miedo. Tanto a ser descubierto, como al lugar en sí. No calculó el hecho de que le tocara hacer las cosas solo. Aunque, para su buena o mala suerte, el vigilante en ningún momento alumbró hacia la parte donde él se encontraba. La linterna le indicaba que se estaba alejando, tal vez, hasta su caseta. Por fin, esta se perdió en el otro extremo del panteón. Era el momento. Estaba seguro de que su compañero no volvería. La duda de quedarse o abandonar el plan, lo tenía molesto. Tenía que decidirse o saltar hacia la calle. Optó por ensayar y ver hasta dónde le acompañaba el valor.
Se descolgó con cuidado. Raspó un fósforo y tratando de tapar el resplandor con las manos, buscó el sitio del reciente entierro. Allí estaba. Sacó una veladora de su bolsillo y la encendió colocándola en el piso. Golpeó el ladrillo del centro. Cedió con facilidad. Quitó con las manos el resto. Allí estaba el cajón. Estiró un brazo hasta agarrarlo de una de las manijas laterales. Estaba pesado. Tiró con todas sus fuerzas. Logró moverlo un poco. No produjo ningún ruido exagerado. Siguió en su intento. Al fin la mitad llegó al vacío. Haló más fuerte. Se balanceó hasta resbalarse y tocar el suelo. Un poco más. No necesitaba bajarlo todo. Colocó la uña del martillo debajo de la tapa en el lado contrario de las bisagras e hizo fuerza. Se levantó muy fácil. La ansiedad y el temor lo hacían asesar. Tomó aire y levantó la tapa. Allí estaba el cuerpo. Lo más seguro era que tendría los brazos ya firmes por el “rigor mortis”. Acercó la veladora. Para su asombro no tenía las manos entrecruzadas como lo había visto el día anterior. Sus brazos estaban a los lados de su cuerpo. Venciendo su temor, estiró su mano para tomar una de las del muerto. Su corazón palpitaba con más fuerza. Al fin se sobrepuso y… la tomó. Estaba aún tibia. Miró los dedos. No estaba el anillo allí. Buscó la otra mano. Allí estaba. Dejó caer un poco de cera diluída en el filo del cajón y pegó la veladora. Enseguida, trató de quitárselo con ambas manos, pero no lo consiguió. Entonces, tomó con ambas manos las tenazas y apretó lo suficiente para sujetar el nudillo de la articulación del dedo y poderlo cortar más fácil. Y fue en ese momento cuando el muerto abrió los ojos, levantó la cabeza, abrió también la boca y, con un fuerte sonido gutural, aspiró todo el aire que pudo. El susto de Milton hizo que soltara las pinzas mientras se paraba como un resorte para salir corriendo hasta lograr subirse a la plancha superior de las bóvedas. Volteó a mirar hacia el ataúd dándose cuenta de que el muerto corría para subirse por donde él lo había hecho. Saltó del muro y, antes de desmayarse, escuchó el desesperado grito:
_¡Espérameee!
Pero, para entender mejor este relato, volvamos al momento de la mañana en que la amorosa Adelaida, entró a despertar a su marido:
__Mi amor, despierta. –Se agachó para colocar sus labios sobre los de él. El, sintió los labios tibios de su esposa; trató de abrir los ojos, sonreir, abrazarla y besarla; mas no pudo moverse. Sus músculos no le obedecieron.
_ “¡Qué me pasa! ¿Por qué no puedo moverme? ¿Estoy muerto?” –Escuchó que ella gritaba su nombre y pidió auxilio. Después, cuando subió la empleada y sugirió llamar al médico. Luego, cuando éste llegó y le practicó algunos exámenes para terminar hundiéndole el pecho. Y, por último, cuando dijo a su esposa:
_Lo siento mucho, Adelaida. Ya no hay nada qué hacer.
_ “¡Cómo! ¡Yo siento todo, escucho todo! ¡No puedo estar muerto!
Lo que más le impactó, fue cuando lo colocaron en el ataúd y el médico sugirió cortarle el dedo o extraerle el anillo a la fuerza. El quería decir: ¡No. Estoy vivo! Y fue cuando seguramente se desmayó. Se despertó al escuchar el ruído que hacía alguien como pegando ladrillo. Entendió que lo habían enterrado. Haciendo un gran esfuerzo de concentración, pudo mover los brazos y separarlos de encima de su pecho. Trató de empujar la tapa del cajón con el propósito de abrirla, pero las fuerzas se negaron a ayudarlo. Trató de levantar los pies, de patear la tapa. Todo fue en vano. Nuevamente se durmió o se desmayó, tal vez, por la carencia de aire suficiente. Volvió a despertarse. En eso se dio cuenta de su posición: No era horizontal sino inclinada. Luego pudo sentir un poco de calor en el pecho y un olor a cera quemada.
_ “Qué pasa. ¿De dónde viene ese calorcillo?”
En eso, y para suerte suya, sintió un agudo dolor en el nudillo del dedo anular derecho. Reaccionó de inmediato abriendo la boca para respirar. Abrió los ojos para encontrarse con un desconocido que había abierto el ataúd para liberarlo. No se pudo explicar el por qué salió corriendo, pero comprobó que él también podía moverse y correr y, al verse en el cementerio, siguió al hombre y se encaramó trabajosamente sobre las bóvedas y gritó:
_¡Espérameee!
Al caer, un tanto desvanecido por el salto, descubrió a su salvador desmayado. Es posible que se hubiera golpeado al caer. Le pasó la mano por la nariz para comprobar si respiraba. Si lo hacía. Se sentó pacientemente esperando que el desmayado reaccionara. No había ni un alma en la calle.
Al fin, lo hizo. Abrió los ojos lentamente un poco desubicado para encontrarse frente a frente con Eladio. Trató de incorporarse. Este le dijo:
_Por favor, no se asuste. Escúcheme. Usted me acaba de salvar la vida y yo lo voy a recompensar por ello. Yo no estoy muerto, gracias a usted. Venga, vámonos. Levántese –y le estiró la mano. Milton dudó un momento, pero la recibió y apoyándose se levantó- Tengo hambre. Acompáñeme a comer algo. Yo lo invito. Se buscó en los bolsillos y dijo:
_Excúseme. Me acabo de dar cuenta de que no tengo dinero.
_No… se… preocupe. Yo le presto algo. No tengo mucho.
Caminaron hacia el centro hasta encontrar una cafetería. Pidieron un café con dos panes cada uno. Mientras lo traían, hicieron las presentaciones del caso:
_Mire, nuevamente le agradezco el haberme salvado. Yo soy Eladio Montenegro.
_Milton Berrío. Mucho gusto.
_El gusto es mío. Esta mañana no pude moverme a pesar de que podía escuchar todo a mi alrededor. Creyeron que estaba muerto y… usted ya sabe el resto. Pero, dígame: Por qué… cómo… No sé cómo decirlo. ¿Cómo llegó hasta aquí?
_Don Eladio, es posible que usted hasta quiera meterme a la cárcel por lo que voy a decirle: Yo soy, mejor dicho… era hasta ayer, un ladrón. Le juro que, con lo que me acaba de suceder, no voy a volverlo a ser nunca más.
_Explíqueme, por favor. Pero antes de todo, le juro que haré hasta lo imposible por ayudarlo a que cumpla lo que acaba de decir.
_Cuando supe que había un velorio, quise aprovechar la confusión que siempre se presenta para ver qué podía robar. Y lo que vi fue su anillo de diamante. Cuando imaginé que lo enterrarían con él, planee cómo robárselo. No estaba solo. Tengo un cómplice a quien el celador sacó corriendo del cementerio. Yo me escondí y traté de realizar el robo solo. Llevé unas tenazas para cortarle el dedo por si se me dificultaba sacarlo. Ya usted muerto, no lo iba a sentir.
_Si lo sentí y eso fue lo que me despertó. Este anillo no me sale del dedo. Pero mañana, lo primero que haré es mandarlo cortar. No te lo regalo porque es un obsequio de m i esposa. Pero te regalaré lo que vale. Paga lo que nos comimos y vamos a buscar un hotel de algún conocido. A partir de ahora eres mi empleado. Mañana quiero que me hagas un favor: Que vayas a visitar a mi esposa y le cuentes lo ocurrido. No me presento yo, porque la expongo a sufrir un infarto. Aceptas?
_Con todo el gusto. Créame que le seré el empleado más fiel que haya conocido.
_Y yo el mejor patrón. Vámonos.
Adelaida, entre sollozos, había sacado toda la ropa de su esposo y la había dispuesto para regalarla. Ahora se dedicaba a organizar las pertenencias menores en un baúl. Cada una de ellas le traía recuerdos imborrables. Las lágrimas inundaban sus hermosos ojos, cuando el timbre sonó impaciente. Ella abrió la puerta.
_¿Qué se le ofrece? –Esa cara… Le pareció que la había visto en alguna parte-
_Señora Adelaida, quiero pedirle el favor de atenderme para hablar un asunto referente a don Eladio, su esposo. Podría seguir?
_Claro, siga. Póngase cómodo.
_Antes quiero presentarme; mi nombre es Milton. Ahora dígame: Reconoce este anillo?
_¡Desde luego! Por qué lo tiene usted?
_Señora, tranquilícese. Lo que tengo que decirle no es fácil ni para usted ni para mí. Ante todo necesita estar muy tranquila.
_Hable por favor.
_Le traigo la buena noticia de que su esposo no está muerto.
_¿Qué?
El me encargó traerle este anillo. Me envió antes de presentarse él, para evitar que usted se asustara y le ocasione algún infarto; pero si usted puede soportarlo, él está en un taxi en la acera del frente. Tan pronto usted esté preparada, puede correr la cortina.
Ella se levantó apresurada e hizo lo que Milton le decía. En eso, la puerta del taxi se abrió y de él bajó Eladio. Milton se colocó atrás para sostenerla en caso de un desmayo. Afortunadamente, no fue así. Salió hasta la puerta tan rápido como pudo. Eladio caminó hasta la casa. Abrió los brazos en los que se adentró Adelaida. Después de un largo beso, le dijo:
_Mi amor, no se te ocurrió ponerme algún dinero en los bolsillos antes de enterrarme y ahora no tengo con qué pagarle al taxista.
FIN
Autor: Hugo Hernán Galeano Realpe. Derechos reservados